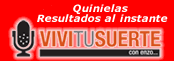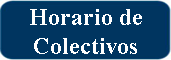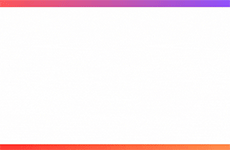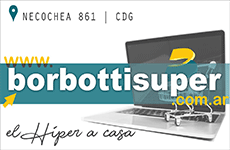Ante el pedido de muchos lectores sobre el autor del cuento que publicamos hoy, intitulado El Monstruo del Arroyo, informamos
que el mismo es Gerardo Perasso.
El Monstruo del Arroyo
En Escocia, la leyenda del monstruo del Lago Ness, ha rebasado el límite de lo imaginable, estuve allí en 1969, cuando de paso tras
cubrir las disputas del Ulster en Irlanda, la combinación de vuelos me dejase varado un día y medio en el reino de los hombres con falda.
Pude ver entonces los muñequitos de turba representando al monstruo, las propagandas de excursiones que invitan al avistaje y hasta los botellones con agua sucia cuyo sedimento se atribuye a descamaciones del mitológico ser.
Debo decir, con escepticismo, que jamás creí los relatos acerca de su cola dentada y también sospecho que el famoso cuello largo es tan extenso como el mercantilismo, inevitable para disminuir la desocupación en la zona de Highlands.
Creo, en una suerte de desengaño propio de mi ancianidad, que la historia respecto del monstruo del Nahuel Huapi no dista demasiado de la fábula británica.
Con impronta nacional, la venta de supuestas huevas petrificadas de Nahuelito y las fotografías exclusivas del animal en período de celo resultan tan bizarras que cualquier monstruo sentiría vergüenza ajena.
No puedo decir lo mismo del Monstruo del Arroyo de Cañada de Gómez, y de verdad, lector, sepa que las mayúsculas nunca han sido empleadas de modo tan ecuánime.
Tras la cobertura para mi canal de noticias donde informé sobre los ratones colilargos de El Bolsón, dejé la Patagonia, y llegué hasta la mencionada ciudad del sur santafesino con una mezcla de viejos desencantos y juvenil esperanza.
El Monstruo del Arroyo de Cañada de Gómez me esperaba, y con él, un sinfín de vicisitudes que quizás no alcance a transmitir en este acotado relato.
Pronto debo seguir viaje. El berretín de las criaturas fantásticas no se lleva tan bien con mi oficio de periodista serio.
Lo cierto es que pasado el medio noviembre del año 2.000, con la tarea de informar sobre la crisis de la industria del mueble, me hospedé en el Hotel Universal con mis telescopios, mi cuaderno y… el fiel nebulizador para aliviar los ataques alérgicos ( insistentes
referencias hablaban de los dañinos plátanos de la ciudad para las gentes de narices flojas).
La ubicación estratégica no era casual, desde el Hotel podía advertir la sordidez de la plaza, situada a espaldas del centro, el descampado del ferrocarril a mi izquierda, y a la derecha, el curioso rito de los autos girando de modo incesante los domingos a la tarde.
Cada uno de estos fenómenos debía de tener una significación relacionada con el monstruo, si él existiera.
A pocas cuadras de mi hospedaje, se presentaba, intrigante, el manso arroyo.
Me parece recordar un puente tenebroso por el que cruzaba para cumplir mis escapadas cotidianas hacia el curso de agua, he visto los jacarandás de la plaza pletóricos de violeta desde la oxidada atalaya y no olvidaré jamás un atardecer en ese bulevar, cuyo nombre se me escapa, cuando los tornasoles del ocaso vistieron de gala a unos monumentos que no había visto hasta entonces.
Me parece que me enamoré de Cañada aquella tarde, por eso cuanto se exprese de aquí en más deberá ser analizado con alguna reserva, pero debo decir que al día siguiente llovió de un modo explosivo, como un chisporroteo de chorizos en kermés, como si fuera la última vez que Dios llorase.
El arroyo desbordó, y en su rebase arrasó con la rutina de cada habitante, arrasó con las fotos de la infancia tan guardadas en los cajones como las promesas que se llevaran el tiempo y el agua.
Cuentan que hubo tres víctimas, y que la marca del barro persiste en cada una de las casas que sufrieron el alud, como una cicatriz que evita el remoloneo de la memoria. Yo solo puedo decir que de todas mis investigaciones, ésta es la más cercana a la luz del esclarecimiento.
Pensé que la plaza era una ofrenda para el monstruo, por eso estaba ubicada de frente a él, a contramano del pueblo, creí que el peregrinar de los autos era una procesión moderna, para pedirle piedad, y también estimé que los terrenos lindantes a las vías eran el lecho que reservaban por si alguna vez se solazaba fuera del agua.
Volví a Cañada de Gómez una década después, para explicar el fenómeno agrario de la zona. La plaza ya no era un paraje sórdido, los terrenos del ferrocarril estaban hermoseados, con sus puentes bermellón, y solo la procesión se mantenía inalterable.
Estimo que el Monstruo de Cañada de Gómez jamás habrá de volver, me ilusiona concluir que aprovechó aquella creciente que coincidiera con mi primer viaje para escabullirse por el túnel de calle Moreno, sabedor de que sus días estaban contados.
Estoy convencido que él destruyó el túnel, hoy en reparaciones, en aquella huída hacia el norte.
Pero aún encuentro el miedo en algunas miradas... Quizás las viejas pesadillas sean el germen de los monstruos por venir.
Ojalá que no, y si así fuere, que yo no esté para contarlo.