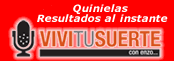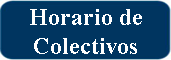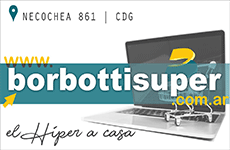Tengo los ojos siempre fijos en oriente, en medio de la noche que lo rodea, para distinguir aquella estrella milagrosa que guió a nuestros
Tengo los ojos siempre fijos en oriente, en medio de la noche que lo rodea, para distinguir aquella estrella milagrosa que guió a nuestros
padres a la gruta de Belén. Pero en vano fijo mis ojos para ver surgir este astro luminoso. Cuanto más busco, menos logro ver; cuanto más me esfuerzo y más ardientemente lo busco, más me veo envuelto en mayores tinieblas.
Estoy solo de día, estoy solo de noche, y ningún rayo de luz viene a iluminarme; nunca una gota de refrigerio viene a avivar una llama que me devora continuamente, sin jamás consumirme.Una sola vez he sentido, en la parte más íntima y secreta de mi espíritu, algo muy delicado que no sé cómo explicar.
El alma comenzó a sentir su presencia, sin poder verla;y, enseguida, lo diré así, él se acercó tan íntimamente a mi alma que esta advirtió claramente su roce; exactamente –para dar una pálida figura– como suele suceder cuando nuestro cuerpo toca estrechamente otro cuerpo.No sé decir otra cosa sobre esto; sólo le confieso que, al principio, fui presa de un gran pánico; pero que este pánico, poco a poco, se fue transformando en una celestial euforia.
Me pareció que ya no me hallaba en estado de viandante; y no sabría decirle si,cuando sucedió esto, me di cuenta o no de que estaba todavía en mi propio cuerpo. Sólo Dios lo sabe; y yo no sabría decirle nada más para darle a entender mejor este acontecimiento.
(8 de marzo de 1916, al P. Benedetto da San Marco in Lamis, Ep. I, 756)